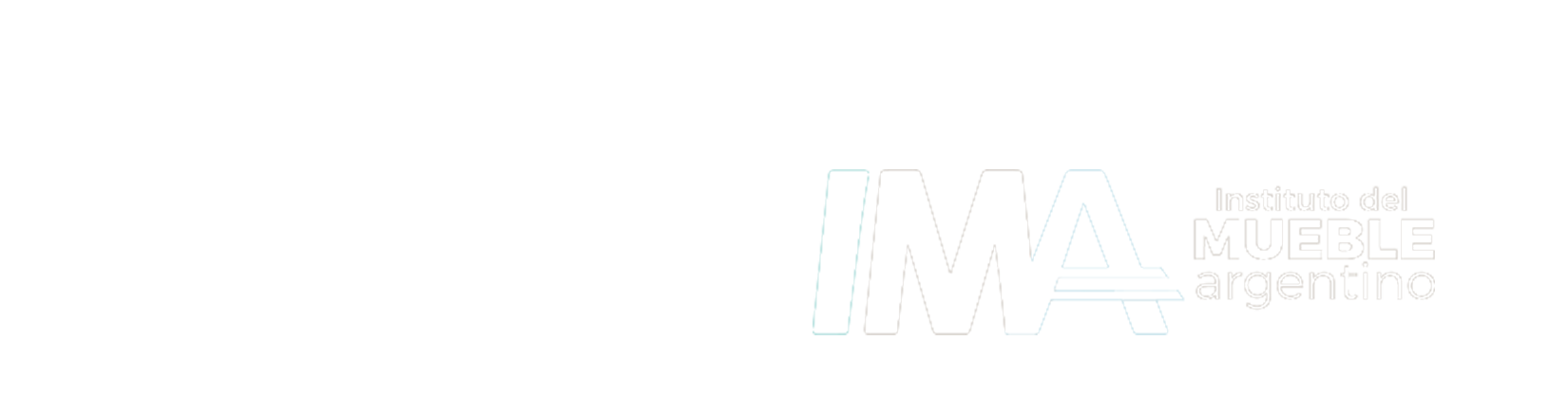|
NEWSLETTER |
NÚMERO 37. 30 de octubre de 2024 |
| Negocios financieros en verde, consumo y actividad en rojo |
|
| ●Diversos factores explican una tasa de retorno tan abultada en la vida financiera. En primer lugar, el crawling peg de +2% de devaluación mensual (alrededor de +27% efectiva i.a.) para el dólar oficial seguido por la tasa de interés de +40% i.a. (+49,15% efectiva i.a.) da una diferencia de tasas de alrededor de 22 puntos porcentuales a favor del dólar. ● En este escenario, el gobierno emitió algunos anuncios para sostener las expectativas de los mercados. El gobierno nacional avanza en una serie de créditos con organismos multilaterales y Luis Caputo anunció (otra vez) que se negociaría un nuevo acuerdo con el FMI. Todo esto busca en definitiva garantizar el repago de los vencimientos de deuda de 2025. A la vez, Javier Milei prácticamente promete que 2025 será el último año del cepo; pero como venimos argumentando en nuestros informes, prometer la salida en el corto o mediano plazo para luego desdecirse en la declaración pública posterior es parte de la táctica para que la política cambiaria efectivamente sea impredecible -hasta que se defina y ejecute-. ● Mientras siga el clima optimista, el carry trade seguirá siendo atractivo y posible. No obstante, su principal enemigo hoy es la inflación. A este nivel de retorno de las inversiones especulativas y de haber continuidad de apreciación de los tipos de cambio, el gobierno se encuentra cada vez más obligado a disminuir la inflación para sostener la bicicleta financiera. A su vez, cada vez es más problemática una devaluación: afectará fuertemente la salida de capitales y la generación de riesgo sistémico, a la vez que tendrá un elevado impulso sobre los precios. ●Es decir, el gobierno aún tiene mucho riesgo de revertir sus logros financieros de estos primeros meses. Es cierto que podrá seguir sosteniendo los éxitos en los planos fiscal y monetario; pero también el profundo costo que tiene la actual política en materia de pobreza, nivel de actividad y empleo.
El nivel de actividad volvió a retroceder en agosto, la tasa de caída interanual subió a -3,8% (en julio fue de -0,9% i.a.) y la variación intermensual se redujo a +0,2% (en julio fue de +2,1%). Desestacionalizada, la variación intermensual fue -0,2%. Así, en todo el año la caída acumulada es de -3,1% a.i. Pesca (+17,1% i.a.) y Explotación de minas y canteras (+6% i.a.) fueron los sectores de mayor crecimiento, entre los únicos cinco que registraron subas. Entre los diez sectores que muestran caída, predominan nuevamente Construcción (-18% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,9% i.a.). La Industria manufacturera cayó -6,7% i.a.. Se confirma así el piso pegajoso para el mercado interno, del cual costará salir (más allá del rebote con cierto componente meramente estadístico en 2025) sin políticas públicas acordes. Las ventas en los supermercados tuvieron una evolución intermensual positiva muy leve (+0,2% i.m.) en agosto, pero frenaron dos meses seguidos de caída. Siguen en niveles bajos (-10,1% i.a.), y acumulan en todo 2024 una caída de -11,5% a.i.. Los autoservicios mayoristas, por su parte, tuvieron una evolución intermensual algo más elevada (+2,2% i.m.), pero las ventas cayeron más en relación con el mismo mes del año pasado (-15,1% i.a.). En todo 2024 la actividad en el sector cayó -13,5% a.i.. Por el contrario, en los centros de compras (shoppings) las ventas se incrementaron +5,3% i.a. en el mes de agosto, aunque a nivel acumulado en el año cayeron -10,9% a.i. Ciertos nichos de consumo siguen logrando diferenciarse respecto de un consumo masivo que sigue deprimido. En los shoppings, por ejemplo, se está incrementando la proporción de consumo destinada a ropa y accesorios deportivos (15,6% del total en agosto de 2024 y 13% en el mismo mes de 2023), diversión y esparcimiento (4,2% vs 3,6%, respectivamente), patio de comidas (15,6% vs 14,7%) y Electrónicos, CD, electrodomésticos y computación (15% vs 12,4%). Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar es uno de los sectores que ha perdido participación en las ventas: alcanzó el 3,8% del total en agosto de este año, mientras que en el mismo mes del año anterior fue de 4,8%. Los salarios de todos los sectores le ganaron a la inflación en agosto. Con una inflación de +4,2% en ese mes, los salarios en promedio se incrementaron +1,2 puntos porcentuales (p.p.) por encima (+5,7% i.m.). El sector que percibió mayor aumento fue el privado no registrado (+4,9 p.p., con un aumento de +10,6% i.m., aunque este indicador siempre es problemático en la lectura inmediata por cuestiones metodológicas), seguido por el sector privado registrado (+0,8 p.p., con un aumento de +5% i.m.) y el sector público (+0,5 p.p. con un aumento de +4,7% i.m.). No obstante, a nivel interanual siguen mostrando una fuerte caída. La diferencia entre la variación interanual de la inflación y los salarios fue de -36,1 p.p. en detrimento de los salarios, aunque la acumulada fue positiva para los salarios en +14,5 p.p. |
| |
|
| Mercedes Omeñuka: “Somos todos pymes y nos está costando un montón” |
| Entrevista a la presidenta de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), Mercedes Omeñuka, durante su última visita a Santiago del Estero, donde analiza la actual situación del sector maderero.
La entrevista completa, en el siguiente link: https://n9.cl/4jr7f |
| |
|
| Casa FOA: las 6 tendencias en decoración e interiorismo para 2025 |
| Una nota para descubrir todas las tendencias más destacadas en decoración e interiorismo para el próximo año en la 40° edición de Casa FOA.
Para leerla completa, hacé click en el siguiente link: https://n9.cl/tkesm |
| |
ASOCIATE Y APROVECHÁ ESTOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS |
|
| ¡HACETE SOCIO YA! NO DEJES PASAR ESTOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA SOCIOS. En principio, tenemos descuentos del 30% en:
Todos estos servicios pueden darle una ventaja competitiva a tu empresa y están disponibles con un importante descuentos para todos los socios de IMA.
Además de estos nuevos beneficios, siendo socio también contás con:
Queremos hacer crecer al sector de manera profesional y sostenida, con contenido útil para los socios y con una vocación de transformación productiva necesaria para el mueble argentino. Los invitamos a sumarse para fortalecer, darle visibilidad y amplificar la voz de nuestro querido el sector mueblero.
¡Te esperamos! |
| |
| ASOCIATE AL IMA PARA SEGUIR RECIBIENDO ESTE NEWSLETTER Y APROVECHAR OTROS BENEFICIOS |
|